FRANCIA disponía del glamour de la Costa Azul, del antiguo esplendor de la ruta de las catedrales góticas, de los paisajes de la Provenza pero tan sólo París podía exhibir el nombre de gran ciudad, seguida a mucha distancia por Marsella y Lyon. Este centralismo francés acababa de romperse en materia museística con la apertura de una sede del Centro Pompidou en Metz y la próxima inauguración de una sede del Louvre en Lens, prevista para 2011.
Esta medida se producía en un país en el que sus principales ciudades estaban unidas a la capital a través del tren de alta velocidad a una distancia máxima de dos horas y media, con lo que la visita en el mismo día a la sede principal de uno de estos museos era algo factible. Sin embargo, ello no parecía ser suficiente pues se había optado por aquello de «si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma».
La iniciativa del Pompidou se completaba con la próxima puesta en marcha de un museo móvil que llevaría los fondos de esta pinacoteca a las principales ciudades francesas. Una práctica totalmente impensable en España. El desarrollo museístico que había experimentado nuestro país en la última década era un claro ejemplo de que España había vivido por encima de sus posibilidades a la sombra de la bonanza económica producida principalmente por la construcción y por el «efecto Guggenheim».
Bilbao se había convertido a finales de los ochenta en una ciudad industrial en clara decadencia totalmente alejada de cualquier ruta turística. El Gobierno vasco optó entonces por realizar una fuerte inversión económica por acoger una sede de la Fundación Guggenheim realizada por un arquitecto de reconocido prestigio, Frank Gehry. Este edificio se convirtió desde incluso antes de su inauguración en el incono del nuevo Bilbao y foco de atracción de una media de un millón de visitantes anuales. Algo totalmente inaudito que había pasado a la historia con el nombre de «efecto Guggenheim».
A la sombra de ese éxito, que transformó una ciudad gris en una capital del turismo, un buen número de ayuntamientos de poblaciones de toda España con unas arcas públicas saneadas gracias a las licencias de obra que otorgaban en sus municipios, se lanzaron a la construcción de museos de arte contemporáneo con la obsesión de conseguir un edificio emblemático sin preocuparse demasiado por el destino que se le daría al mismo. Sin embargo, Guggenheim sólo había uno y todos esos pequeños clones, algunos auténticos fetos con malformaciones, sufrían ahora la crisis económica, que afectaba de manera muy intensa a las instituciones públicas, y muchos de esos continentes se habían quedado sin contenido. Quizás hubiera sido más sensato apostar por sedes del Reina Sofía o del Prado en otras ciudades, o por un museo móvil (como el diseñado por Zaha Hadid para Chanel) que visitara las principales capitales de provincia pero cada alcalde quería inaugurar su pequeño Guggenheim, pasar a la posteridad por haber levantado un edificio que cambiaría para siempre su municipio, sin darse cuenta de que en lugar de un monumento estaban construyendo un mausoleo. Pero, claro, eran otros tiempos y en la mente de muchos gobernantes reinaba esa frase tan valenciana de «será per diners!». De aquellos polvos, venían estos lodos.
Esta medida se producía en un país en el que sus principales ciudades estaban unidas a la capital a través del tren de alta velocidad a una distancia máxima de dos horas y media, con lo que la visita en el mismo día a la sede principal de uno de estos museos era algo factible. Sin embargo, ello no parecía ser suficiente pues se había optado por aquello de «si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma».
La iniciativa del Pompidou se completaba con la próxima puesta en marcha de un museo móvil que llevaría los fondos de esta pinacoteca a las principales ciudades francesas. Una práctica totalmente impensable en España. El desarrollo museístico que había experimentado nuestro país en la última década era un claro ejemplo de que España había vivido por encima de sus posibilidades a la sombra de la bonanza económica producida principalmente por la construcción y por el «efecto Guggenheim».
Bilbao se había convertido a finales de los ochenta en una ciudad industrial en clara decadencia totalmente alejada de cualquier ruta turística. El Gobierno vasco optó entonces por realizar una fuerte inversión económica por acoger una sede de la Fundación Guggenheim realizada por un arquitecto de reconocido prestigio, Frank Gehry. Este edificio se convirtió desde incluso antes de su inauguración en el incono del nuevo Bilbao y foco de atracción de una media de un millón de visitantes anuales. Algo totalmente inaudito que había pasado a la historia con el nombre de «efecto Guggenheim».
A la sombra de ese éxito, que transformó una ciudad gris en una capital del turismo, un buen número de ayuntamientos de poblaciones de toda España con unas arcas públicas saneadas gracias a las licencias de obra que otorgaban en sus municipios, se lanzaron a la construcción de museos de arte contemporáneo con la obsesión de conseguir un edificio emblemático sin preocuparse demasiado por el destino que se le daría al mismo. Sin embargo, Guggenheim sólo había uno y todos esos pequeños clones, algunos auténticos fetos con malformaciones, sufrían ahora la crisis económica, que afectaba de manera muy intensa a las instituciones públicas, y muchos de esos continentes se habían quedado sin contenido. Quizás hubiera sido más sensato apostar por sedes del Reina Sofía o del Prado en otras ciudades, o por un museo móvil (como el diseñado por Zaha Hadid para Chanel) que visitara las principales capitales de provincia pero cada alcalde quería inaugurar su pequeño Guggenheim, pasar a la posteridad por haber levantado un edificio que cambiaría para siempre su municipio, sin darse cuenta de que en lugar de un monumento estaban construyendo un mausoleo. Pero, claro, eran otros tiempos y en la mente de muchos gobernantes reinaba esa frase tan valenciana de «será per diners!». De aquellos polvos, venían estos lodos.
Por arq.com.mx

.jpg)












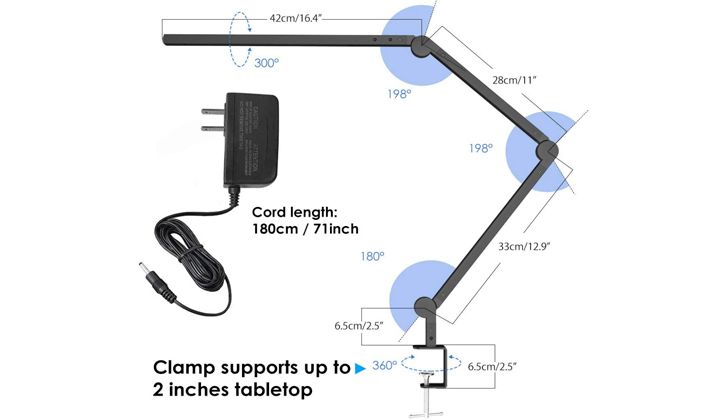

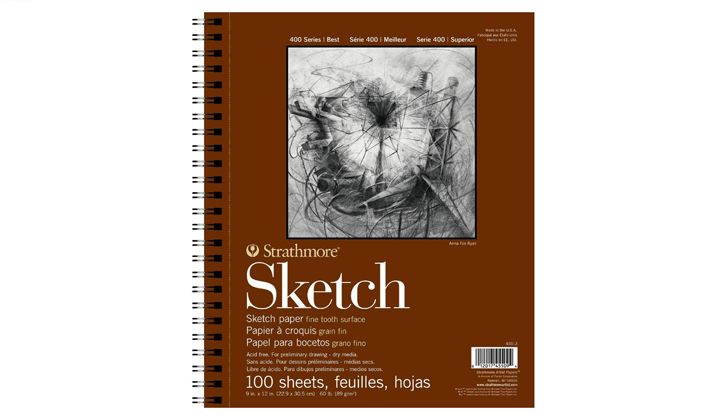







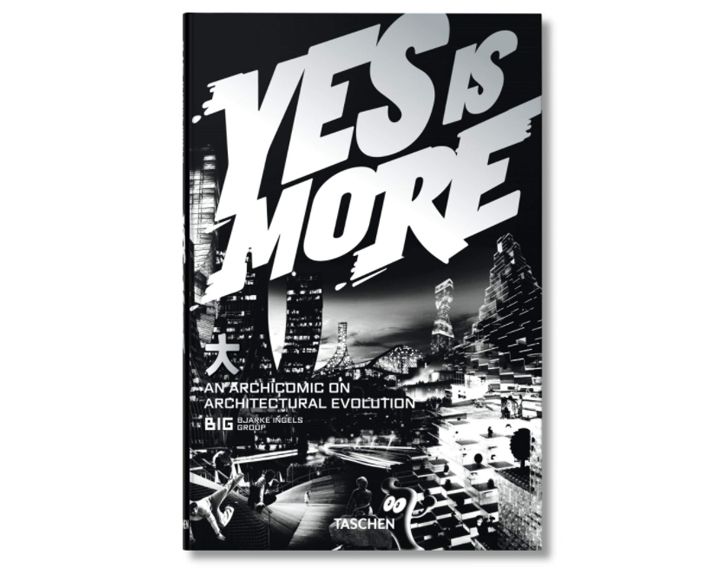










.jpg)

.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


0 comments:
Publicar un comentario